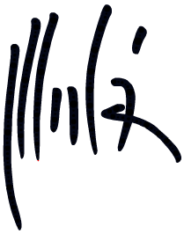Presentación Román de la Calle
María Dolores Mulá: LA PINTURA COMO AUTOBIOGRAFÍA
“Considero la obra de arte como una especie de organismo vivo, que está sometido a las mismas leyes físicas que la propia vida; un organismo en constante cambio y evolución donde, por una parte, se puede apreciar la presencia de una cierta energía cósmica pero, por otra parte, también las huellas de la inteligencia».
Edgard Varèse
1. Diálogos entre las imágenes y los textos
 “El propósito de las palabras es transmitir ideas. Cuando las ideas se han comprendido, las palabras se olvidan. ¿Dónde puedo encontrar una persona que haya olvidado las palabras? Con esa persona me gustaría hablar”.
“El propósito de las palabras es transmitir ideas. Cuando las ideas se han comprendido, las palabras se olvidan. ¿Dónde puedo encontrar una persona que haya olvidado las palabras? Con esa persona me gustaría hablar”.
Zhuàng Zi
Ciertamente hace ya algunos años que –a través del entrañable Sixto Marco, como excelente amigo común– tuve primero simple noticia y luego la oportunidad de conocer directamente el trabajo pictórico realizado por María Dolores Mulá (Vila de Cercs, Barcelona, 1953), asentada en Elx desde finales de los años sesenta, de manera definitiva, aunque pareciese más bien intermitente, a juzgar por sus reiterados viajes y continuos desplazamientos. Por mi parte, ya en aquel entonces pude constatar, de inmediato, al conversar y departir ampliamente con ella, que, por su parte, había decidido unir, de forma estrecha, determinante y radical, su vida a la pintura y al grabado. Posiblemente sean éstas las dos caras más relevantes y versátiles de su quehacer artístico.
La verdad es que, desde hace ya prácticamente dos décadas –más o menos– he ido recibiendo, de forma periódica, constantes informaciones y referencias en torno a su itinerario artístico. De esta manera, tanto por estricto interés profesional como por preocupación personal, he podido recopilar y completar, en mi archivo personal, un buen bagaje seleccionado de imágenes y de textos, relativos al diversificado trabajo de María Dolores Mulá. Tales materiales –con la ayuda de un buen puñado de inquietos colaboradores académicos de mi entorno universitario más próximo– forman ya parte de la investigación colectiva, dirigida a la elaboración de un útil y minucioso Repertorio bibliográfico de artistas valencianos contemporáneos: 1950-2000, que hemos podido llevar colectivamente a cabo, en algo más de un lustro de dedicación y de trabajo, y que ha estado respaldada conjuntamente, mediante convenio, por la Universitat de València-Estudi General y por la Institució Alfons el Magnànim.
Justamente, para poder redactar el presente texto, he vuelto de nuevo, con la necesaria parsimonia y atención, a enfrentarme a una buena parte de sus obras; he recurrido a sus numerosas imágenes y a las diversificadas informaciones recogidas en entrevistas y comentarios de prensa; he entresacado las reflexiones contenidas en determinados escritos de catálogos y también he acudido, con obligado interés, a otra serie de documentos manuscritos, de carácter quizás más privado, a los cuales generosamente se me ha permitido acceder, para esta singular ocasión.
Comenzaré, pues, constatando que ciertamente, la mayoría de imágenes generadas por María Dolores Mulá en sus numerosas pinturas y grabados pueden ser asociadas –como efectos descriptivos de su recepción– a determinados términos lingüísticos, que conllevan quizás fuertes connotaciones poéticas. ¿Cómo no relacionar las imágenes con los términos expresivos que ellas mismas motivan? ¿Cómo no vincular las obras, de alguna manera, con los efectos de su recepción?
En esa misma línea, otro tanto cabría afirmar de la mayoría de textos que han acompañado, por lo común, a tales imágenes, en la edición de los correspondientes catálogos y publicaciones. Las palabras y los textos serían, estrictamente hablando, efectos pragmáticos de las imágenes (J. F. Lyotard). Es decir que este tipo de escritos a menudo han adoptado lo que bien podría describirse y calificarse con la oportuna fórmula del “artifex additus artifici”.
Tal recurso puede considerarse, por tanto, como oportuno refuerzo literario que acompaña a las propias imágenes, en ese particular y sobrevenido encuentro donde dialogan la escritura y la representación, las imágenes y las palabras, homogeneizados ambos niveles programáticamente en esa especie de denominador común, que es la persistente fuerza evocadora de la poeticidad. No en vano las obras, de uno u otro modo, “necesitan ser habladas”, exigen ser arropadas por el lenguaje, igual que lo son por nuestras miradas. He ahí, pues, una fecunda escala de relaciones y secretos intercambios, que se establece entre las imágenes, las miradas y las palabras y de la que no podremos zafarnos tampoco nosotros mismos.
Diríase, en consecuencia, que los textos, cargados de una cierta artisticidad intrínseca –fruto inmediato de la mirada del “artifex”– se suman y añaden, estratégicamente, a las imágenes de las obras –”additus artifici”– para preanunciar y/o reforzar sus congénitos caracteres poéticos, algo que emana de inmediato de las alusivas publicaciones, funcionando así como eficaz barandilla auxiliar del efectivo y necesario encuentro posterior y directo con las obras expuestas. Aunque, una vez transcurridos los años y consultados –”a tergo”– aquellos catálogos y escritos, su función comunicativa se haya convertido, ya ahora, en documento estrictamente recordatorio y sustitutivo de aquellas pasadas e irrepetibles experiencias estéticas, habidas directamente frente a las obras. Tal sea, posiblemente, lo que a mi me ha sucedido, en esta ocasión, al confrontar, a posteriori, imágenes y textos, textos e imágenes, en sendas lecturas cruzadas.
Imagino, pues, por un momento, que ya tengo la monografía de María Dolores Mulá entre las manos, con la perfecta articulación de aquellos textos, que fueron en su día la mejor carta de presentación hallada, para legitimar las correspondientes muestras individuales de la artista, junto con los escritos explícitamente redactados ahora, como relectura distanciada y estimativa de la trayectoria integrada. A nadie extrañará, por tanto, que directamente me haya asaltado una obligada y lógica pregunta: ¿qué función estratégica puede eficazmente desempeñar, en tales circunstancias, un nuevo texto (otro más), con un fuerte carácter metatextual –aunque en este caso azarosamente se trate del texto mío, que ahora mismo estoy simultáneamente redactando y releyendo–, para añadirse, creo que con pleno derecho, a los demás textos, frente / junto al itinerario global del quehacer artístico de María Dolores Mulá?
La pregunta, a pesar de su patente y connatural retoricidad, como cabe suponer, no es ni mucho menos baladí, como tampoco podrá serlo la respuesta que perentoriamente aquella interrogación formulada provoca y sugiere, toda vez que de ello dependerá la existencia o no de mi participación en el proyecto. Participación que –me consta– la misma María Dolores Mulá da positivamente por supuesta, al invitarme formalmente a tomar parte, aunque sea sólo con estas reflexiones introductorias, en la presenta aventura editorial.
Mi aceptación para participar en esta iniciativa me obliga claramente, por tanto, a hilvanar una especie de complejo metalenguaje, depositado y superpuesto al conjunto de las imágenes y de los textos ya existentes previamente, y a construir mi posible aportación justamente a partir siempre de esa misma coyuntura, distanciándome o acercándome a ellos -–a tales textos e imágenes–, según las situaciones y las respectivas conveniencias me lo aconsejen, de forma alternativa.
Por tanto, la fórmula aplicada, en estas circunstancias, por mí, será más bien la del “philosophus additus artifici”. Partiendo de una mirada, quizás no poética, sino más bien propia de una reflexión que quiere moverse cómoda y seguramente entre la historia, la teoría y la crítica. Un esfuerzo metalingüístico evidente, aunque respetando –eso sí– un cierto distanciamiento cronológico.
A decir verdad, es un tipo de experiencia ya vivida por mí en otras circunstancias, no sólo vinculadas a determinados ejercicios de edición, sino asimismo a concretas aventuras expositivas, sobre todo como comisario de muestras antológicas, efectivamente llevadas a cabo. ¿Por qué no abordar, por tanto, el tema de la monografía como si, realmente, se tratara de formalizar una especie de muestra retrospectiva de María Dolores Mulá, inexistente ahora pero posible y viable en un futuro?
En el fondo, se quiera o no, se haya pensado o no, la edición de una monografía de artista mantiene, por cierto, una especie de pulso analógico muy próximo con el proyecto de una muestra antológica o de una exposición retrospectiva. Al fin y al cabo, a menudo, los habituales catálogos, como barandillas explicativas de dichas opciones macroexpositivas –antológicas o retrospectivas– se aproximan mucho al diseño potencial de las monografías, aunque éstas últimas mantengan diferencialmente los rasgos definicionales propios de un libro, en el juego establecido entre imágenes y textos, sobre todo en la maquetación y diseño empleados a lo largo de sus páginas. Ahí estaría una de las claves de las respectivas identidades y diferencias, entre “monografías” y “catálogos”, en las que prudentemente no vamos a insistir ya aquí más.
Pero –repitámoslo– el caso, al menos por mi parte, podría plantearse y resumirse en torno a esta cuestión: el itinerario artístico de María Dolores Mulá, en su globalidad, sería referencialmente como una potencial exposición retrospectiva, a la que los diferentes textos copresentes deberían vincularse en algún extremo específico, según la planificación minuciosa y previamente estudiada. Esta es la idea inicial, que ha motivado el resto de mis reflexiones.
Hay que tener, pues, en cuenta, ya de entrada, que el quehacer artístico de nuestra autora se ha desarrollado cronológicamente a base de “series”, con títulos, imágenes, procedimientos y referencias propios a cada caso, como atestiguan no sólo las diferentes exposiciones suyas que he tenido la oportunidad de visitar y que luego repasaremos, sino también la cantidad de materiales ordenados pormenorizadamente por apartados, relativos a cada serie, que invaden, ahora mismo, por completo, carpeta a carpeta, bloque a bloque, la amplia mesa de mi silencioso escritorio.
Pero también hay que tener en cuenta que la hipotética linealidad continuada de tales series –que muy a menudo los críticos, por comodidad explicativa, somos tan proclives a instaurar simplificadamente– en el caso concreto de María Dolores Mulá, en el conjunto de su trayectoria, no parece existir como tal, ni tampoco obedecer simplemente a una especie de interna voluntad estética, autónoma y normativa, que imponga una escala creciente de orientación y de complejidad a sus lenguajes imaginariamente encadenados.
Ni existe, a mi parecer, un crecimiento que pueda considerarse claramente lineal –ni en cronología ni en complejidad– en la producción de sus obras, ya que más bien, por mi parte, me inclinaría a favor de postular un desarrollo de tipo arborescente y recursivo en su trayectoria; ni tampoco me decantaría por auspiciar / imaginar la existencia autónoma de una interna voluntad normativa, inserta en el seno de su programa de trabajo.
Es decir, en resumen, que, desde mi propia óptica, me inclinaría mucho más por subrayar las influencias externas, es decir biográficas y existenciales, sobre la cadena seriada de las opciones artísticas, cultivada por María Dolores Mulá a lo largo de casi tres décadas, que por aceptar la explicación internalista, vinculada a una especie de subyacente necesidad de seguimiento normativo, por alcanzar el perfeccionamiento encadenado y creciente del propio lenguaje pictórico.
No se trata tampoco, sin embargo, de aceptar la opción determinista y exclusiva del medio exterior, incidiendo y marcando las líneas del desarrollo de la acción artística del sujeto. Ya pasaron, sin duda, aquellos espejismos unilaterales y rotundos. Pero nunca aceptaría el purismo idealizante de una fuerza internalista y autónoma, como genuina voluntad artística, entendida como única directriz orientadora de la fuerza creativa del propio lenguaje artístico. Quizás por eso, entre el determinismo estructural exterior y el autónomo internalismo ya comentados, bien estará que hagamos hincapié en esa referencia, que ya avanzábamos inicialmente en el propio título del texto, de “la pintura como autobiografía”, la acción artística como recurso autobiográfico.
Queremos equilibrar, desde esa mirada biográfica, la efectiva copresencia, tanto de las propias sugerencias existenciales del sujeto, como de la influencia ineludible y el condicionamiento del medio exterior y de las circunstancias sobre él, como igualmente de la efectiva incidencia de la historia misma del arte y de los lenguajes artísticos sobre cualquier trayectoria creativa. En esa charnela se resguarda y hace fuerte el diálogo entre la tradición y sus transgresoras relecturas.
Desde esa trilogía de opciones: “el sujeto, el medio y el arte”, como contextos de complejidad, abiertos, procesuales y encadenados, cabe abordar, por tanto, la aventura zigzagueante y arborescente del estudio del itinerario artístico de María Dolores Mulá. Siempre he considerado que no hay, de hecho, estrictas miradas inocentes, porque todas ellas están fuertemente contaminadas / condicionadas por la historia, por las experiencias personales y por los contextos comunicacionales y tecnológicos en los que habitamos, respiramos y existimos.
Habrá, pues, que tener muy en cuenta que sólo desde ese complejo y compartido marco existencial –autoconscientes de su incidencia, pero también sabedores de cómo, a partir de él, podemos articular y reutilizar la fuerza de nuestros diálogos de experimentación con dicho bagaje heredado y/o sobrevenido– nos es dado iniciar la aventura de atrevernos a construir un mundo a base del lenguaje, que aunque lo consideremos propio, será más bien fuertemente compartido, endeudado y común.
Entre esa deseada “autonomía”, que todo artista defiende, y esa imprescindible “funcionalidad”, que igualmente se le exige, quizá oscila, lentamente y a su ritmo, día a día, golpe a golpe, el péndulo inquieto de la creatividad. Aunque, quizás más bien, estratégicamente se trataría de hablar, sobre todo, de creatividades, de búsquedas y esfuerzos…
2. La estrategia creativa de las series pictóricas
“Más que la semejanza exterior, la pincelada busca discernir la línea interna de las cosas».
F. Cheng
“La montaña y yo aprendemos el uno del otro».
Guó Xí
Afincada en Elx, como ya hemos indicado, desde finales de la década de los sesenta, no será sin embargo hasta los primeros años ochenta cuando comience a participar, con relativa intensidad, en muestras colectivas, bienales, premios y certámenes diversos de artes plásticas. Era como si María Dolores Mulá, en plena y desbordada actividad, necesitara de manera ineludible demostrarse a sí misma –y de rechazo también lógicamente a los demás– el grado de rigor y de atractivo estético alcanzado ya por sus trabajos artísticos.
Pero, más allá incluso del propio autodidactismo preponderante en este caso, no estará de más tampoco que nos preguntemos: ¿cuál fue la formación de María Dolores Mulá, durante estos años clave para ella, de versátil e intensa preparación?
La “Escola de Pintura de L’Hort del Xocolater” –de la que el propio Sixto Marco junto con un variable grupo de amigos y colegas fueron su auténtico nervio y embrión– sin duda tuvo mucho que ver en la dedicación definitiva de María Dolores Mulá al siempre complicado mundo de las artes plásticas, primero como alumna, asistente de manera asidua y responsable a sus clases, y luego también como eficaz profesora incorporada al claustro del mismo centro.
Pero asimismo, sería sumamente parcial nuestra apreciación, de esta época formativa suya, si no tuviésemos muy en cuenta igualmente su constante obsesión por viajar (algo que aún no ha perdido, sino que incluso se ha incrementado), por contrastar experiencias plurales, por expandir incansablemente la propia mirada. Se trata de la íntima experiencia del viaje, convertida en directa y eficaz acción discente, al igual que puedan serlo la lectura y el aprendizaje directo en el aula o en el taller. Ese será, sin duda, uno de sus estratégicos principios fundamentales, que tanto rodaje y expansión han aportado pragmáticamente a su preparación personal, humana y profesionalmente.
Me consta además que, desde un principio, hizo también suyos otros dos rasgos básicos, que claramente pasaron a caracterizar su quehacer artístico, tal como hemos apuntado más arriba. Me refiero, por una parte, al mantenimiento sistemático de una evidente diversificación en sus trabajos. Diversificación no sólo patente en esa sostenida dialéctica suya entre grabado y pintura, ya sugerida, y que tan claros resultados vendrá a dar en su trayectoria conjunta, sino asimismo a su versátil introducción paralela en el contexto de la ilustración de libros, en la intervención escenográfica o en la participación y ejecución de carpetas de obra gráfica, de carácter individual o como iniciativa colectiva.
Pero, por otro lado, igualmente es imprescindible retomar la cuestión de su riguroso modus operandi en series. Es justamente esa característica “actividad serial» de María Dolores Mulá la que se convierte, por tanto, en la auténtica espina dorsal de su evolutiva, arborescente y abierta dedicación a las prácticas artísticas.
Así, consultando mis notas, recuerdo –de pasada y a modo de ejemplos clave– aquellos bloques de propuestas afines que definen, en serie, una tras otra, el ritmo de sus exposiciones individuales. Porque conviene tener en cuenta que entre las series elaboradas y las exposiciones que jalonan su curriculum existe todo un lógico y explicable diálogo, que explica los frecuentes intercambios de títulos, de experiencias y de temas. No en vano se trata de las mismas programaciones, pues la elaboración de las obras en series y su posterior mostración expositiva van siempre estrechamente unidas.
Sólo a vuela pluma y para que el lector tenga, al menos, en cuenta el prolífico e intenso itinerario pictórico desarrollado por María Dolores Mulá, nos detendremos brevemente a citar algunas de estas series suyas, que a menudo se encabalgan y entrecruzan cronológicamente entre sí o bien se dilatan y perduran varios años en sus trabajos, como podrá constatarse.
Quizás las series más destacadas en su producción, al menos a mi modo de ver, sean las que a continuación se indican, a las que nos referiremos puntualmente con títulos y años. En un primer bloque tendríamos las series “Salinas”, “Chopos”, “La Palma” (1988) e “Ibérica”, activadas todas ellas hacia finales de la década de los ochenta y muy concretamente entre los años 1986-87, aunque penetran asimismo sus extensiones productivas también en la década siguiente, hasta el año 1990.
Luego cabe considerar asimismo la relación existente entre otras dilatadas series. Por ejemplo, “Grabados de La Luna” y “Egipcia”, son dos series que cubren el primer tramo de los años noventa, en especial entre 1990-94, cargadas ambas de fuerte poeticidad y sutileza, mientras que, por su parte, la serie “Planeta tierra” emerge con decisión y rotundidad, enfatizando, de forma comprometida, un determinado guiño ecológico –en paralelo cronológicamente a las anteriores– pero que quizás, de manera mucho más concentrada, fructificó diversificadamente en torno al año 1993.
Vinculadas, de alguna manera, a la última serie precedentemente citada, rastreando asimismo sus raíces temáticas en torno al tema de la tierra, y asumidas como desarrollo y prolongación de la misma preocupación, tendríamos la serie “Dermópolis” (en la cual la metáfora relacional de la epidermis propia y la de nuestro entorno se hace patente) y la serie “Caminos” (como cicatrices expresivas de la experiencia cotidianizada en el medio físico circundante). De hecho, se mantuvieron ambas muy activas entre 1994-95. También, por su parte, la serie “Celtas” se dilata y transforma muy eficazmente entre los años de 1997 y 2000. Y, a su vez, entremedias se desarrolla, como entre paréntesis, una interesante atención interdisciplinar, dirigida muy concretamente hacia el mundo de la música, a través en concreto de dos propuestas claramente correlacionadas: “La música” (1997) y “La música y el tiempo” (1999).
Finalmente, hasta el momento presente –los primeros meses del año 2005, en el que estamos redactando estas reflexiones– dos más han sido, al menos, las series que han venido a coronar este complejo y zigzagueante recorrido de María Dolores Mulá, tan brevemente resumido aquí, por nosotros. Se trata de la particular serie “Rosas de ausencia” (2000), dedicada explícitamente a la memoria de su madre, y de la no menos significativa y determinante serie “Mula-Zen” (2003-04). Esta última abiertamente juega con el título para introducirnos en un sutil diálogo entre la presencia de lo personal y las huellas emergentes de la cultura oriental, algo que desde un principio –in nuce– se había ido ya rastreando sutilmente en su trayectoria y que ahora aflora finalmente de forma decidida y rica, en total plenitud.
Existen no obstante, a mi modo de entender, dos grandes bloques de planteamientos compositivos en su producción artística, que deben establecerse ya totalmente al margen de las divisiones en series o de los procedimientos técnicos empleados, bien sean éstos de carácter pictórico o propios de la obra gráfica. Se trata especialmente de dos formas de aproximación a la realidad refigurada en sus obras y que asimismo tiene mucho que ver con la actitud de la propia artista frente a esa misma realidad circundante.
Me refiero concretamente a la fuerte dualidad que supone (a) interesarse bien sea por concretos fragmentos de realidad, como pueda suceder, por ejemplo, en la serie “Rosas de ausencia” (2000), en la cual cada una de las flores, convertidas en protagonistas únicas de la representación, son sometidas paradigmáticamente a un intenso análisis figurativo, subrayándose sus detalles, contrastes, texturas, cromatismos, tonalidades y conformaciones, haciéndonos participar directamente tanto en las vivas y flagrantes denotaciones ofrecidas en las diferentes imágenes de la serie, como en las emotivas y complementarias connotaciones que eficazmente comunican y vehiculan en la experiencia estética correspondiente. O (b) interesarse más bien por la configuración plástica de un ambiente, de un medio existencial, de una determinada manera de abordar y sugerir el desarrollo de un entorno cotidiano, en el que, más que representar fragmentos de la realidad física, se intenta captar la emergencia plural de sensaciones, la poeticidad de una situación o la expresiva presencia difuminada de una sombra, un sonido o una luz. Buenos ejemplos de lo dicho serían, sin duda, las series “La luna” (1990-94) y algunas de las propuestas recogidas en el conjunto que supone “Mula-Zen” (2003-04).
En un caso, la realidad se consolida y solidifica ejemplarmente en un objeto, en un rostro, en un ser o un fragmento intensificado referencialmente. En el otro planteamiento, la realidad vivida y experimentada se diluye en mil sugerencias e insinuaciones, se divide en recursos expresivos y en plurales correspondencias abstractas.
En un caso, para la mirada del receptor, se trata previamente de reconocer y luego de experimentar ciertas vivencias, a partir de dicho reconocimiento. En el otro, se arranca del juego de sensaciones y gradaciones perceptivas, abstractamente motivadas y establecidas en el espacio pictórico, para dejar así totalmente abierta la participación del receptor en la reconstrucción personal de las subsiguientes experiencias estéticas.
En un caso es el objeto refigurado el auténtico catalizador de los valores plásticos. En él se incardinan los resolutivos valores de la pintura, que pueden ciertamente potenciar su propia autonomía, pero sin dejar nunca de aportar asimismo informaciones básicas sobre la realidad imaginada y representada en la superficie pictórica. En el otro caso, se quiere más bien alcanzar el protagonismo de una concreta situación, se desea lograr la expresividad de un determinado ambiente, la fuerza diluida de un particular medio existencial, gracias a la suma de los aportes –complementarios entre sí– propios de la acción pictórica.
Recuerdo precisamente –en esta última línea de mis reflexiones– cómo hace ya algunos años, justamente en la serie de los grabados de “La luna”, María Dolores Mulá había seleccionado, como motto inicial del catálogo, una cita extraída de las reflexiones del pintor Hernández Mompó. Al margen de su contenido concreto, lo que me interesa es precisamente que Mompó siempre estuvo preocupado, en su quehacer pictórico más característico y representativo, por captar ese juego vital de sensaciones y experiencias –tan concretas como indefinidas– que vivimos personalmente al cruzar una plaza, al abrir un balcón, al captar el lento desplazamiento de la sombra de una nube, al escuchar el canto lejano de un pájaro o el coro monótono y vivo de un grupo de niños jugando en el parque de al lado.
La vida se cataliza en experiencias, a veces concentradas en torno a objetos, animales o personas, a veces desplegadas en diminutas y plurales sensaciones convergentes o dispersas en el medio cotidiano. Pero ¿cómo expresar plásticamente esos dos mundos, siendo ambos profundamente humanos e igualmente ricos y cargados de poeticidad?
Precisamente la poesía dispone, para estas segundas opciones, más recursos que la pintura, debido a su capacidad de trabajar y configurar la presencia del tiempo. En eso consiste, en resumidas cuentas, la abierta pugna entre ambas alternativas: en la dualidad que se establece, en nuestras experiencias pictóricas y literarias entre la prioridad del espacio y del tiempo.
En la vida se dan ambas formas a priori de la sensibilidad –que diría el viejo Kant– en plena consonancia empírica: el espacio y el tiempo son la médula misma de nuestras experiencias. Pero en los dominios artístico-literarios, ese bloque experiencial de la vida misma, se fragmenta debido a la directa presión de los respectivos medios empleados. La dimensión pictórica y la dimensión literaria se reparten la riqueza experiencial, para poder expresarla intensamente, desde la óptica de sus correspondientes estrategias.
Sin embargo, ¿qué ocurre cuando, desde los particulares recursos de la pintura, queremos captar la incaptable temporalidad de nuestras sensaciones, el pautado discurrir de nuestras escalonadas experiencias? Tal es el reto que, a menudo, el quehacer artístico se autoimpone, como es el caso que ahora nos ocupa, en este bloque de series de María Dolores Mulá, en las que se trata de comunicarnos, saturadas de subjetividad, las puntuales experiencias vividas en el rincón de un jardín, tras la filtrada luz de un cortinaje, en la lejana resonancia de una melodía, o en el recuerdo motivado por la relectura de unos versos encontrados. Sobre todo ello volveremos más tarde, al hilo de la influencia extremoriental a la que la autora se verá intensamente sometida y con la que se identificará cada vez más.
Esas tensiones expresivas van mucho más allá de la manida dualidad establecida entre la figuración o la abstracción, aunque también en ello intervengan a menudo dichas estrategias y objetivos pictóricos. Pues, en el fondo, nos encontramos frente a dos modos de captar la realidad, dos maneras de construir experiencias, dos formas de acercarse a la acción pictórica. Y sin duda, casi desde un principio, considero que María Dolores Mulá se encontró frente a dicha dualidad, optando, según los casos, por decantarse más o menos, en beneficio de una u otra posibilidad, como hemos podido constatar, a través de sus series pictóricas. No obstante, en sus series más caracterizadas por una clara resonancia de culturas orientales se hace obvia su intensa preocupación por lograr un cierto y estratégico equilibrio entre representación y abstracción, entre la comunicabilidad y esquematismo, entre el lirismo y la expresividad, entre el refinamiento y la vitalidad rítmica.
3. La pintura: entre el lirismo y la expresividad
“La verdad no es verdad si no es sutil».
Máxima taoísta
“La pintura es sólo un arte, pero concentra el poder creador del universo».
Shen Zongqian
Ya hemos subrayado cómo las relaciones entre el ámbito de la pintura y las técnicas del grabado suponen en general –y para María Dolores Mulá, de una manera quizás muy especial– todo un conjunto de mutuas influencias. Concretamente aquí nos interesa incidir en cómo la práctica del grabado implica asimismo una directa preparación para el ejercicio pictórico, al modo como pueda serlo la previa experiencia del dibujo, en cuanto estudio o boceto de aproximación.
Es, pues, esa precisa relación experimental y de investigación lo que aquí queremos enfatizar, en estas concretas circunstancias. Se trata de presentar la práctica del grabado como eficaz antesala de la pintura y como refuerzo plural de su base preparatoria. Sin que ello implique, por otra parte, restarle ningún tipo de especificidad y/o de valor propio a la obra gráfica resultante. Y también en esta estrategia de búsquedas sostenidas y encadenadas, desde el ejercicio del grabado, tienen mucho que ver la atención prestada a las texturas, el interés concedido a la materialidad de la obra, al cultivo de la gestualidad o a la recuperación de la presencia de las manchas, signos y elementos dispares que a menudo invaden y caracterizan la presentación de sus superficies pictóricas.
No en vano, frecuentemente, cada serie pictórica ha tenido algún tipo de réplica previa o de reforzamiento experimental posterior en el dominio de la estampación gráfica o de la ilustración. Incluso considero que el ámbito de la abstracción entre gestual y matérica, con la implantación progresiva de formas esquematizadas y la introducción de trazos gestuales y grafismos, que afloran como estrategias destacadas de sus trabajos plásticos, no son en absoluto ajenos a su paralela dedicación a la práctica del grabado, como ya hemos apuntado.
A decir verdad, muchas de las composiciones más destacadas y conocidas de María Dolores Mulá se mueven cómodamente entre un delicado lirismo y una fuerte expresividad. Quizás sea ésta, sin duda, una rotunda y sintética formulación, útil a la hora de definir su particular poética artística. Por que –no lo olvidemos– en la noción de “poética”, tan estrechamente vinculada al quehacer artístico, siempre cabe diferenciar entre el “concepto de arte”, que se establece, y el “programa artístico”, que se ejecuta. Justamente, a caballo entre el concepto de arte y el programa correspondiente se desarrolla y consolida propiamente la noción de poética, entendida como interna operatividad de las obras.
Es más, siempre he considerado, por mi parte, que una tarea fundamental de toda acción crítica solvente y eficaz ha de consistir precisamente en poder explicitar aquellas claves y criterios que han sido verdaderamente determinantes de la poética de una obra. Es decir, hacer viable la posibilidad de explicitar, por nuestra parte, los internos criterios que la propia obra hizo suyos en el proceso clave de su realización. De ahí las íntimas conexiones que cabe minuciosamente perfilar asimismo entre los respectivos dominios de la crítica y de las poéticas. Sólo cuando las pautas de operatividad, que activa la poética, se convierten en criterios de valoración, asumidos por la crítica, puede decirse fundadamente que se ha coronado ese diálogo tan obligatoriamente auspiciado, al menos por nosotros, entre el proyecto artístico y su validación crítica.
Ahora bien, lo que aquí nos interesa verdaderamente rastrear son las conexiones existentes entre las distintas poéticas de María Dolores Mulá, ejercitadas precisamente, por ella, a través de sus series encadenadas. Sólo de este modo cabría lograr la adecuada caracterización y el conocimiento necesario de sus rasgos estéticos fundamentales. Pero, a su vez, no olvidemos que, desde un principio, hemos sostenido asimismo el inmediato enlace existente entre la pintura puesta en práctica en su trayectoria artística y los diversos escalones de su autobiografía.
Insistimos en reivindicar “la pintura como autobiografía”, la pintura –ni más ni menos– como consolidación de un mundo propio e interior. ¿De verdad nos atreveríamos –frente a esa correlación autobiográfica que proponemos– a separar lo que hacemos de lo que somos?
Teniendo en cuenta el carácter activo de nuestro conocimiento, bien podemos afirmar rotundamente que sujeto y objeto forman una unidad de experiencia. Y esa unidad se traduce a la perfección en el ejercicio de la creación artística, donde las causas y los medios, el qué y el cómo, quizás sean tan sólo separaciones adoptadas, por pura convención, para poder expresarnos cómoda y eficazmente en un lenguaje lineal.
Benedetto Croce se esforzaba habitualmente por diferenciar entre la “biografía artística” y la “biografía personal” de los artistas. Sin duda, en líneas generales, tenía buenas razones para ello, ya que una cosa, a menudo, puede distanciarse fuertemente de la otra. Pero, en esta situación, creo que la pintura de María Dolores Mula, serie a serie, ciclo a ciclo, no es sino el más inmediato espejo de sus paralelas preocupaciones y secretos deseos, la emergencia inmediata de sus recuerdos, proyectos y añoranzas. Quizás por eso mismo puede resultar francamente difícil hacer abstracción de su biografía al aproximarnos inquisitivamente al desarrollo de su trayectoria artística. La biografía artística se superpone y calca de la biografía personal. Y es aquélla la que realmente aquí, de manera estimativa y crítica, nos interesa.
Considero que, incluso en sus frecuentes y cuidadas miradas hacia la madre naturaleza y en sus compromisos éticos con el amenazado medio ambiente, de una u otra forma, siempre podemos descubrir, una fuerte impronta de clara incidencia oriental, la resonancia múltiple del intimismo y las inevitables huellas de la delicadeza contemplativa y de la secreta introspección.
Junto a todo ello, y en esa misma línea de cuestiones, conviene resaltar igualmente el creciente reduccionismo de sus intervenciones, que se refleja en el progresivo ascetismo y simplificación de las formas e incluso se hace patente igualmente en la búsqueda persistente de la pureza de los colores y de sus sutiles tonalidades. Se trata, en su caso, de expresar siempre el máximo, pero con el recurso a elementos mínimos. Creo asimismo que se ha propuesto de forma programática, más de una vez, conversar estéticamente con el contemplador a través del silencio y el recogimiento, tal como han sabido ver y subrayar algunos de los más asiduos comentaristas de sus obras.
En realidad, algunos de sus trabajos más recientes se han estructurado en torno a / a partir de ese principio reductivo y simplista, buscando captar y expresar, incluso con la fuerza y rotundidad propios de la mirada oriental, a través de las huellas dejadas por el propio silencio, como manifestación básica de la secreta vida interior.
No en vano, podemos descubrir múltiples formas, en un virtual repertorio de sus plurales propuestas visuales, penetradas de una cierta y recurrente necesidad interior, de una especie de secreta vida. Las obras –podríamos afirmar– son así escuetamente por que así son. Sin más. Y tales construcciones orgánicas, pueden a su vez ocupar e invadir totalmente el plano general de la composición o multiplicarse en diferentes versiones fragmentadas.
La obra de arte se nos muestra, al fin y al cabo, como un trozo de vida inteligente, nos sugería emblemáticamente Edgard Varèse, desde el ámbito de la composición musical. Y la comparación, que no metáfora, nos viene directa y oportunamente aplicada al contexto de la pintura, recordándonos el “ut pictura musice” y la serie de analogías que –desde los ritmos y la medida, desde la geometría y los equilibrios formales– pueden establecerse entre ambas modalidades artísticas.
De hecho, las formas artísticas deben entenderse “como una auténtica resultante”, como el logro de un proceso. Ya que, no en vano, el valor de tales formas se decide siempre al final, cuando ya existen como tales formas, después de haber llevado a cabo la composición de la obra y de este modo se logra más coherentemente la equivalencia interpretativa entre los dominios de las formas y de los contenidos.
¿No era Debussy quien, con aires de maestro, sentenciaba que “las obras de arte hacen reglas, pero las reglas no hacen obras de arte”? Y ése imperativo de pensar, al crear una obra, directamente en el posible resultado final y en su desenlace, es lo que ayuda a concebir la obra pictórica –que es lo que aquí nos ocupa– realmente como un “objeto visual unitario”.
¿No existe acaso una profunda diferencia entre centrarnos en la obra analíticamente, en cuanto suma de elementos plásticos, entendidos como signos, formas, colores y estructuras abstractas, representados en una determinada lógica sobre el espacio pictórico o bien acercarnos a la misma obra, encarándola como una clara reivindicación de las cualidades visuales propias de la materia?
Se trataría, pues, de dar clara primacía a lo visual, a lo estrictamente plástico, por encima incluso del hecho mismo de la representación, aspirando plenamente a rescatar el concepto de visón en su sentido original, es decir como suma de percepciones puras, anterior a cualquier signo o marca cultural inseparablemente vinculados ya también a esa base visual y perceptiva. Originaria. Esa suma de naturaleza y cultura es lo que constituye el desarrollo pleno de la experiencia artística. La experiencia como diario personal tanto de la práctica de la contemplación como del ejercicio de la producción artística.
Incluso alguna vez he comentado que podría interpretarse el itinerario artístico de María Dolores Mulá como un secreto diario íntimo, en el que se van anotando, recogiendo y registrando el pulso incidental de la existencia y de los diálogos secretos con las cosas, con las personas y sobre todo con el medio circundante, siempre capaz de sorprendernos, de influirnos y motivarnos. Viajes, ausencias, descubrimientos, afectos, tensiones y compromisos de su biografía se traducen inmediatamente al lenguaje de las artes plásticas.
¿Podrá, pues, extrañar que algunos de sus críticos, en sus reflexiones, comenten la destacada serenidad de sus resultados compositivos o que hagan franco hincapié en la interna musicalidad de sus planteamientos? Serenidad, poeticidad, equilibrio, sobriedad, silencio y musicalidad. ¿No parece que estemos, más bien, aproximándonos a descripciones propias de un contexto oriental?
Sobre todo en sus más recientes series, pero también en otras anteriores, María Dolores Mulá ha desarrollado plásticamente determinados sentimientos de fraternidad y de posición de igualdad personal con el mundo circundante. Diríase que su actitud psicológica de entender el mundo y de dialogar con la realidad de su entorno es la de postular la máxima naturalidad y espontaneidad. No se trata, pues, de determinar nuestra mirada con sus obras sino, ante todo, de sugerir. Y es ahí donde tiene plena cabida el azar, pero entendido como “dejar voluntariamente que las cosas sean” y no simplemente como actuación impremeditada, desde la pura ignorancia.
¿No busca acaso captar el dinamismo, la energía, la expresión de la marcada vitalidad de las formas en intensa diálogo con la materia? Es decir: crear formas que, aun dentro de la pauta uniformizadora de las series, reflejen siempre lo que les es genuinamente propio e implícito; ante todo, mostrar la impresión y también la expresión de la forma. Lo que interesa –como sucede claramente con la mirada oriental– es aproximarse a la esencia de las cosas, acercarse a la vida que les es inmanente. Lo que se busca son formas que conlleven la idea de vitalidad, de movimiento y de energía, pues una forma que se viera y considerara como “muerta” no atraería lo más mínimo, ni comunicaría vitalidad o fuerza alguna. Y la vitalidad –como hemos apuntado– es el principio fundamental de la creación artística oriental.
Tras esa vitalidad programática hunde sus raíces la importancia de la caligrafía para el arte: “La caligrafía no es nada sino danza en el papel” (Lin Yutáng). Una danza que es fruto del equilibrio entre la técnica y la espontaneidad, entre el esfuerzo y la naturalidad. Y María Dolores Mulá se ha dejado impregnar crecientemente por esa influencia del “arte de la pincelada” que se aplica, sin duda, por igual en pintura y en caligrafía. ¿No estaría dispuesta ella misma a suscribir la definición de la pintura como un rápido juego de maestría del pincel? No en vano, el verdadero mérito en el quehacer artístico consiste “en hacer que la habilidad más difícil parezca fácil” (Kwo Da-Wei).
Sólo a través de pinceladas vigorosas y fluyentes, a través del espacio vacío, se puede evocar un mundo, que es en sí mismo infinito. Lo contrario sería querer introducir la infinitud en algo finito, cerrado y limitado. Y el vacío no representa nada concreto sino que sugiere lo que no puede ser determinado: quizás la vida misma. Y la vida difícilmente puede ser aprehendida, constreñida o reducida a algo fijo y preestablecido. ¿Cómo representar algo vivo con pinceladas rígidas y atiborrando la superficie pictórica, sin que ésta pueda respirar? ¿Cómo desatender a las íntimas y armónicas conexiones que se establecen entre “mò” y “bí”, entre la “tinta” y el “pincel”? Toda la fuerza expresiva queda plasmada mediante el equilibrio del trabajo del pincel y de la tinta. ¿Cómo olvidar lo que significa visualmente el trabajo sutil de la línea y el tímido comienzo y desarrollo creciente de las encadenadas tonalidades, sobre el papel? ¿Acaso cabe dudar de la capacidad de la tinta para expresar todos los fenómenos y vehicular todos los colores?
En algunos textos orientales (en los de Bu Yantu), recuerdo haber leído, al hablar de la cualidad de la línea en la caligrafía y en la pintura, que todos los colores pueden llegar a manifestarse en una sola pincelada. Lo cual significa dar por sentado la completa coordinación de la dirección y velocidad de los movimientos de la mano con distintas densidades de tinta.
Por tanto, el vacío no es un simple elemento estético al que recurre María Dolores Mulá, sino la plasmación de un sentir vital. Así ha quedado patente en su colección de papeles y tejidos envueltos –transformados todos ellos en objetos–, también en sus pinturas enrolladas en torno a un eje de caña de bambú, en sus tintas y caligrafías, en sus instalaciones referentes a una visión delicada del jardín Zen o en sus delicadas lentes con impresiones fotográficas sobre metacrilato.
Subrayábamos anteriormente la manifestación pictórica del silencio como expresión relevante de la armonía. Y justamente en esa línea de planteamientos nos topamos de inmediato con la noción de vacío. Noción, sin duda alguna, de profundo alcance en la poética de María Dolores Mulá.
Taoísmo y Zen son concepciones globales de la vida, del mundo y de la naturaleza. En ello se fundamenta buena parte de la “sabiduría” extremoriental. Así, arte, vida y mundo están íntimamente entremezclados, en una unidad dinámica y plena de sentido. De ahí la necesidad de que el sujeto creador viva la simplicidad y rotundidad de la naturaleza, para plasmar esa interna dinamicidad sobre la superficie pictórica, a través de la fuerza de la pincelada y de su naturalidad para concebir el vacío. “La montaña y yo aprendemos el uno del otro”… “La montaña y yo jamás nos cansamos el uno del otro”.
Por eso, María Dolores Mulá, espontáneamente, sin más intención quizás que el hecho mismo de dejar que los seres, los objetos y las formas sean naturalmente lo que son, puede actuar plásticamente, hasta encontrar el “camino” (el Tao) de la sencillez y la sinceridad consigo misma y con la naturaleza. Se trata, al fin y al cabo, de manifestar en la pintura “su propio sentimiento espontáneo y libre” (Yasunari Kitaura), tras descubrir, por el esfuerzo personal, que “uno” y “todo” no son nociones necesariamente opuestas, sino partes integrantes de una forma armónica de concebir la realidad. De nuevo, pues, la pintura como experiencia biográfica: el sentido de la pintura está indefectiblemente unido al sentido de las propias vidas de quienes las conciben y realizan.
¿Podría decirse, en esa misma línea de reflexiones que estamos articulando –para hacer palpable la influencia de la cultura extremoriental sobre la obra de María Dolores Mulá–, que cada una de sus recientes propuestas pictóricas, que cada uno de sus objetos y cada una de sus instalaciones no son sino otras tantas manifestaciones de su “dejarse ser tal”, de su expresar y no-representar?. Sin duda la percepción del mundo y de la vida es la esencia misma de la acción artística. De ahí que pintura y autobiografía –insistimos– se den la mano.
Y en esa particular biografía artística de María Dolores Mulá, que recorre enlazadamente la suma de sus series pictóricas, me atrevería a diferenciar los dos modos categoriales que, desde Zhàng Yànyuàn, es común analíticamente distinguir en el quehacer pictórico extremoriental. Nos referimos a las dos nociones básicas: Gongbi y Xieyì.
Por una parte, “Gongbi” significa literalmente “perfección en la técnica del uso del pincel”, perfección en la realización de la pintura, analizando exhaustivamente la estructura y los detalles de las cosas representadas, de la naturaleza. Su objetivo es lograr un “fine style”, elegante, refinado, primoroso y delicado.
Por otro lado, “Xieyì” quiere decir, también literalmente, “escribir idea”, es decir pintar en estilo simplificado y libre. Su objetivo es representa lo más posible con el menor número de trazos, que además deberán ser audaces, valientes y atrevidos.
¿Acaso, como ya hemos apuntado con anterioridad, no cabría trazar ese tránsito entre ambas opciones, en su trayectoria artística? Del “Gongbi” al “Xieyì”, de la búsqueda de la perfección técnica al desarrollo del concepto, hasta asumir el objetivo de escribir ideas & construir formas, transmitiendo una determinada fuerza espiritual (el qì) al espacio pictórico. Sin embargo, “el espíritu no se puede aprisionar mediante formas exactas, ni tampoco una representación exacta de algo supone haber captado su fuerza espiritual” (Gù Kaizhì).
Por todo ello, frente a las propuestas pictóricas de María Dolores Mulá creo que debemos reaccionar especialmente en términos de correlación, de integración y de relatividad. No cabe reflexionar tanto en términos de dualismos antagónicos –como a veces se hace– sino más bien pensar en polos opuestos de una misma unidad. Sin duda, un cierto punto de vista organicista parece generalizarse, de forma creciente en torno a su Kunstanschauung, a su concepción del arte. Y también cabría inclinarse en favor del establecimiento de un equilibrio dinámico entre tradición (o tradiciones) e individualidad, en su quehacer artístico.
Zhàng Yànyuan estableció cinco rangos en su trabajo titulado explícitamente “Para evaluar pinturas” y lo hizo de forma procesual, como queriendo describir encadenadamente las distintas opciones. Quisiera aquí reproducir simplemente una cita muy concreta, que resume hábilmente el contenido de sus planteamientos: “Cuando se pierde la naturalidad se intenta ser maestro; después de perder la maestría se busca la exquisitez; si se es incapaz de ser exquisito, uno intenta al menos ser delicado, y el peligro de lo delicado es que puede llegar a ser muy elaborado”. La cuestión está, pues, en saber dónde conviene “detenerse” en tal escala valorativa. Quizás la inclinación y la apuesta por la “naturalidad” sea la más aconsejable… Y esa es la opción que sinceramente deseo a María Dolores Mulá.
Finalmente, para concluir mis reflexiones, me gustaría asimismo –no como un consejo coyuntural, sino más bien como una barandilla para la acción artística y para el desarrollo del propio pensamiento– recordar las palabras de Lu Ch’ai: “Si queréis prescindir del método, aprended el método. Si deseáis la facilidad, trabajad duro. Si buscáis la simplicidad, dominad lo complejo.
Román de la Calle
–Institut de Creativitat & Innovacions Educatives. Universitat de València-Estudi General–